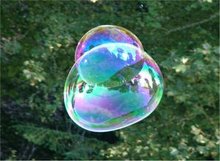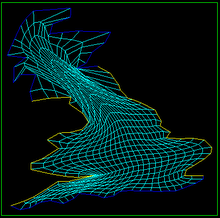¿Qué es lo que espera el médico cuando el paciente entra a la consulta? y ¿qué es lo que espera el paciente cuando entra a la consulta del médico? Si médico y paciente comparten expectativas similares del encuentro clínico, es muy probable que este resulte exitoso. Es importante saber que el médico recibió en la Universidad, cierto tipo de formación basada en los paradigmas que la ciencia médica acepta como válidos actualmente. Demos una mirada a esta formación.
¿Qué es lo que espera el médico cuando el paciente entra a la consulta? y ¿qué es lo que espera el paciente cuando entra a la consulta del médico? Si médico y paciente comparten expectativas similares del encuentro clínico, es muy probable que este resulte exitoso. Es importante saber que el médico recibió en la Universidad, cierto tipo de formación basada en los paradigmas que la ciencia médica acepta como válidos actualmente. Demos una mirada a esta formación.Que aprenden los estudiantes de Medicina.
Simplificando un poco, digamos que en los primeros años de su carrera los alumnos aprenden (no sin sufrimiento) temas tales como Anatomía, Histología, Bioquímica, Fisiología, Fisiopatología, Patología, Farmacología y otros, a través de cuyo conocimiento se espera que ellos comprendan como está hecho el cuerpo humano, como funciona, como enferma y como interactúa con fármacos de distinta índole. Es curioso comprobar que a pesar de la amplísima diversidad de humanos que existen, los alumnos aprenden que no existen diferencias entre unos y otros. Todos estos temas se enseñan como una generalización, importando poco si estos seres viven más cerca de la tristeza o de la alegría, del desamparo o de la esperanza. Ni por asomo se menciona la Histología ( o bioquímica, o fisiopatología etc.) de los tristes, o los desesperanzados o los contentos. Para el conocimiento médico del nivel preclínico, todos los organismos son iguales. La vida emocional, no deja huella en el cuerpo. Es un aprendizaje por omisión.
En la etapa clínica, cuando los estudiantes cursan los últimos años, la cosa no cambia mucho. Enfermedad es asunto de interacciones entre el organismo y agentes tales como: virus, bacterias, parásitos, desajustes metabólicos, mutaciones, activación de oncogenes, tabaco, alcohol, drogas, estado de los sistemas de defensa, tipo de ingesta calórica, falla en mecanismos de autoreparación. Curación por su lado, es asunto de diagnósticos , medicamentos, cirugías, cambios en conductas relacionadas con la salud, controles periódicos. Una vez más los estados emocionales , producto del vivir de las personas, no entran en la consideración de esquemas terapéuticos o protocolos de investigación. A lo más administrar ansiolíticos, antidepresivos.
Todo este enfoque es producto de los paradigmas que la ciencia médica tiene respecto del enfermar y sanar que vienen desde los tiempos de Pasteur.
Lo que pensamos nosotros.
Basados en nuestra experiencia clínica, en la solidez teórica de nuestro planteamiento, en recientes publicaciones científicas, en la intuición de nuestros pacientes, nosotros pensamos que así como el intercambio gaseoso, el metabolismo celular, los potenciales de óxido redución, la permeabilidad de las membranas, la dinámica de receptores y ligandos, la filtración glomerular y tantos otros eventos biológicos, pensamos digo, que el emocionar forma también parte integral de los mecanismos biológicos implicados en la mantención del equilibrio homesostático que hace posible el estado de salud de los seres humanos. La experiencia cotidiana nos confirma que al sentir pasos detrás de nosotros en una calle oscura, cambia nuestra biología: al cumplirse el plazo y no poder cumplir, cambia nuestra biología; al ver asomarse a la amada (o el amado) cambia nuestra biología; al percatarnos que perdimos la billetera, cambia nuestra; biología; al escuchar cierta canción, cambia nuestra biología. En toda interacción surge el emocionar que nos dispone a cierto tipo de acción. Del mismo modo las emociones de fondo-tristeza, frustración, desencanto, esperanza, optimismo- cambian nuestra biología y terminan literalmente encarnándose en nosotros. Nuestro emocionar nos acerca o aleja de enfermar o sanar, según este emocionar sea.
Pensamos que cambiar el emocionar que nos conduce al enfermar, es algo posible de aprender. Claramente es un asunto más de sabiduría que de farnacología y pensamos que poner esta mirada en acción , ayudará a mejorar los resultados clínicos de nuestro quehacer profesional y por cierto, puede ser una poderosa herramienta en Medicina Preventiva.
Por ello que la pregunta que ineludiblemente deberemos hacer a todo paciente es: "Y cuénteme por favor ¿cómo lo pasa usted en la vida?